Madrid es una ciudad demasiado grande como para que una frase como "yo estuve viviendo en Madrid" tenga algún significado. No viven en la misma ciudad el que vive en el castizo Lavapiés que quien vive en Arturo Soria o en una torre del Paseo de Extremadura, ni éste último puede compararse a quien vive en una urbanización —con jardín privado convertido años ha en aparcamiento de coches— en el barrio de la Estrella.
Durante años, Madrid fueron para mí cuatro o cinco calles: El Prado, Infanta Isabel, Méndez Álvaro, Delicias, Atocha. Un microcosmos en el que estaban mi casa, mi colegio, los grandes museos, los parques, las tascas a las que me llevaban mis padres. Pero incluso en las calles que tenemos más andadas podemos encontrar, de vez en cuando, hechos que llaman nuestra atención.
Hasta que murió don Anselmo, su caseta de la cuesta de Moyano supuso para mí una obligada cita semanal. Aquello había comenzado en mis días de Instituto, pues esa calle era el camino más corto entre mi instituto y Atocha, en una de cuyas perpendiculares vivía. Descubrí que en la caseta superior vendían novelas de ciencia ficción, género al que yo era muy aficionado, a buen precio. De ahí pasé a indagar de vez en cuando las novedades de las demás casetas, y a revolver entre las pilas de libros que se vendían a cinco, a diez, a veinte duros. En la caseta de don Anselmo siempre había algún libro a cinco o a diez duros, y raro era que a ese precio no picara yo y le comprara unos poemas de Neruda, una revista literaria antigua, un libro divulgativo sobre física cuántica.
Varios individuos acudían siempre a la misma caseta, y don Anselmo procuraba huir de ellos como de la peste, alejándolos con frases que parecían sacadas del Estupiñá galdosiano:
—No, hoy no merece la pena; no me han traído nada. Como mucho, dos libros de láminas, muy comidos de polilla y un poco podridos de moho. Creo que hasta la próxima semana no me saldrá ningún aviso.
Con todo, alguno de ellos pasaba a la caseta, miraba el libro y salía con él, casi escondiéndolo, como si de un grimorio medieval se tratara.
Yo los veía entrar y salir de la caseta, pero hasta que cumplí los dieciocho no comenzaron a interesarme los grabados del XIX que, con la rapacidad característica de todo buen aficionado al arte, aquellos individuos recortaban de entre las hojas de los tomos, mutilándolos, haciéndolos inútiles para el bibliófilo pero rentables para su bolsillo. Recuerdo que llegué a un acuerdo con uno de ellos para que, después de la mutilación, me revendiera a bajo precio un primer tomo de La Rama Dorada en inglés que prometía describir asombrosos y horripilantes cultos.
De ahí pasé a llevar a hurtadillas a casa libracos enormes, a veces adornados con cucarachas o moscas muertas en su lomo; libros que yo cuidadosamente limpiaba, reencuadernaba y a veces volvía a vender a algún conocido, pero que normalmente se iban acumulando en una pila de libros por leer, que en realidad no deseaba leer, sino contemplar, hojear, poseer.
Un día, hablando con uno de aquellos buitres bibliófilos llamado Martínez, me señaló éste hacia un hombre desgarbado que se detenía ante el puesto de Anselmo y se ponía a charlar con él.
—Mírale: ahí está de nuevo Tito. Eso quiere decir que la semana próxima habrá novedades. Prepárate, chaval, porque si llego yo primero no pienso dejar nada para tí.
Yo no había oído hablar nunca de Tito, y aquellas palabras me dejaron perplejo. Sonsacando a Martínez supe que se trataba de un antiguo librero jubilado, que completaba su pensión vendiéndole a Anselmo, poco a poco, su biblioteca. ¡Y qué biblioteca debía de ser aquella! A los pocos días, pasé a la una de la tarde por la caseta de don Anselmo y me gasté todo lo que llevaba en un Tratado de Arquitectura Moderna, volumen in folio de comienzos del siglo XX con 100 láminas, que sabía que podría vender a cualquiera de los estudiantes de Arquitectura que conocía, pero que decidí conservar conmigo, mientras pudiera sobrevivir sin el dinero.
Como buen español, no concibo la victoria sin hablar de mis conquistas. Por tanto, quince días después comenté con Martínez mi adquisición, suponiendo que le sentaría como un tiro que me hubiera adelantado a sus garras.
—Una buena compra, sí. Tiene mucha salida. A mil pesetas por lámina, te puedes sacar un buen dinero, incluso aunque la mitad estén estropeadas. Pero no te fijaste en el tomo de tapas rojas, ¿verdad? Es un tratado cabalístico que, si bien escrito en hebreo y de difícil salida para quien no tiene contactos, se subastó el año pasado en Sotheby's por más de dos mil libras.
—¿Quieres decir que...?
—Sí, ya tengo comprador apalabrado. Un caballero francés, que me ha pedido confidencialidad. Dice que estuvo intentando que Tito se lo vendiera, y él le dijo "a cualquiera excepto a usted." No sé si te lo he contado, pero ese librero jubilado tiene manías muy extrañas.
—¿Un caballero francés...? Espere, vi a uno rondando las casetas ayer a la una de la tarde. Se le veía frustrado, como buscando algo pero sin encontrarlo.
Martínez sonrió A la luz del sol dominical su afilada nariz y su encorvada espalda se recortaban completando un hermoso perfil de abanto.
—¿Pensabas que fuiste el primero? Salgo a tomar el café todos los días a las doce, y no era cuestión de desperdiciar una oportunidad como esa. Sé que a don Anselmo le molesta, pero algún día he llegado a hacer guardia ante su caseta antes de que abriera.
Aquello fue, quizá, una de las lecciones más importantes de mi vida. Si en algún momento me quería dedicar profesionalmente a la compraventa, debería estar atento a todas las novedades del puestecillo. Sabía que don Anselmo no siempre sacaba las novedades a primera hora, y que procuraba evitar, en la medida de lo posible, las horas a las que Martínez aparecía. También sabía que mi complicidad con Martínez había perjudicado mi imagen ante el librero, que últimamente me veía como un acólito del buitre. Por último, había de tener en cuenta que Martínez conocía de alguna manera el contenido de la biblioteca de Tito, hasta tal punto que, según me comentó después, llevaba cosa de diez años esperando que las penurias obligaran al anciano a vender el libro que acababa de adquirir. ¿Cómo lo conocía? Probablemente habían sido amigos, o quizá mi maestro en el arte bibliofílico hubiera frecuentado en tiempos la librería y la casa de su actual presa. En cualquier caso, ello suponía que, si quería en algún momento establecerme por mi cuenta, debía procurar la amistad del pensionista, para poder así preparar anticipadamente mis próximos movimientos.
1.11.04
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

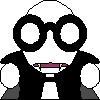
1 comentario:
Genial, hoy empecé este primer capitulo. De entrada me interesa la historia. A ver qué tal el proximo.
Un saludo.
Publicar un comentario