Los años comprendidos entre 1985 y 1995 fueron en mi barrio una década de cambios. Vimos cómo se desmontaba el "scalextric" de Atocha, y cómo se perforaba un túnel para sustituirlo, a la vez que desaparecía el antiguo apeadero subterráneo y se remodelaba la estación entera. Contemplamos la inauguración del Museo Reina Sofía, que a mis ojos por entonces infantiles maravillaba por sus exposiciones de arte electrónico y por sus ascensores acristalados. El "Gernika" fue enviado desde el Prado al nuevo museo, y el Casón comenzó un lento declive que, en realidad, había comenzado mucho tiempo atrás y todavía no ha terminado. Mientras tanto, Tita Cervera inauguraba el Thyssen en un edificio en que se pensó para albergar nuestra primera pinacoteca, que veía unos años rodeada de vallas y andamios, y otros encerrada en un extraño hangar metálico destinado —según se comentaba— a evitar las goteras.
En mi vida personal, entre 1985 y 1995 pasé de estudiar primero en un vetusto colegio y jugar en el Retiro con mis amigos a ir después al Instituto y visitar Titanic en la sesión de tarde, y finalmente a frecuentar la universidad por las mañanas y Kapital por las noches. También pasé de no tener una idea clara de mi futuro a decidirme por una carrera e incluso considerar seriamente convertir mi afición a los libros en una profesión.
Yo buscaba consejo; una orientación de algún tipo que no podía obtener en la universidad (al menos, de mis profesores; quizá sí de compañeros y de los manuales de la sección 0 de la biblioteca). Emiliano Pereira, otro chico de mi promoción —el pelo peinado a raya que daba la impresión de haber sido cortado con un tazón; la cara picada de acné a pesar de sus veintipico años, un permanente jerséy grisáceo cubriendo la camisa, de la que asomaba un cuello desteñido, y pantalones siempre plagados de manchas— se juntaba de vez en cuando conmigo para explorar las librerías de los alrededores de su apartamento en Cuatro Caminos y una trapería cercana. Pereira venía de una familia de tradición tipográfica, y él había comenzado a pagarse los vicios (porque para otra cosa no llegaba) encuadernando fascículos desde los catorce años; gracias a él aprendí lo poco que sé de restauración de libros.
Recuerdo que en cierta ocasión fuimos Pereira y yo a una tienducha de la zona de Tetuán, por entonces todavía un barrio pintoresco por la proliferación de casas bajas. Yo no esperaba encontrar nada, pero a él se le veía muy ilusionado. Dijo que había encontrado algo que, bien vendido, nos podía hacer ganar algo de dinero. No mucho, pero más de las quinientas pesetas de pasa que solíamos cobrar por cada libro encontrado a doscientas; incluso más que las novecientas pesetas de ganancia que sacábamos en cada grabado. Cuando llegamos, encontré la edición de Schevill y Bonilla de las Comedias de Cervantes, una edición de principios del siglo XX que yo ya había visto alguna vez en la misma cuesta de Moyano. Salí un momento con él de la tienda para poder hablarle sin que nos oyera la viejecita que estaba liquidando la tienda de su difunto marido:
—¿Y por esto me haces venir hasta aquí? Tú vives en Cuatro Caminos, a ti esto te pilla cerca. Pero yo vengo desde Atocha y tengo que tragarme toda la línea uno. Esto no merece la pena, créeme.
—Créeme tú a mí: igual tú has visto ejemplares sueltos, pero aquí está la edición completa; no falta ni un tomo. Y mira, mira esto.
Pereira me enseñó un catálogo de Durán abierto. Mejor dicho, casi me restregó la cara con él, como se les restriega a los perros contra sus excrementos para educarlos. Cuando por fin lo tuve a una distancia focal adecuada, leí el precio de salida. No era mucho, pero era más de lo que yo habría pagado, y mucho más de lo que la viuda nos pedía.
—Joder, esto hay que comprarlo. ¿Llevas dinero?
—Ni un duro... Si no, no te habría avisado a tí.
—Eres la ostia. Y encima, querrás una comisión. Escucha, te doy la mitad cuando lo vendamos, pero primero me tienes que haber pagado tu parte. Si no, me quedo con todo.
—Trato hecho.
Con un apretón de manos sellamos aquel negocio, que al final, después de varios meses en busca de un cliente adecuado —todo lo que conocíamos eran estudiantillos en busca de gangas— se cerró con ganancias, pero modestas. Nuestro comprador resultó ser un amigo del padre de Pereira, un hombre con mucho dinero que buscaba un regalo para la novia de su hijo, estudiante de Humanidades.
La verdad es que las obras de Cervantes han sido siempre una de nuestras debilidades, y Pereira, hoy todo un caballero, se jacta de tener en su librería varias de las ediciones más buscadas del Quijote, incluida una de Pellicer y otra de Ibarra. El alcalaíno es fácil de colocar, porque todo el mundo lo conoce, y siempre queda mejor en la biblioteca del salón una edición del Quijote ilustrada por, digamos, Urrabieta Vierge, que dos docenas de tomitos de Ágata Christie.
© 2004 José G. Moya Yangüela. You can make copies of this post for personal use if you keep this notice intact.

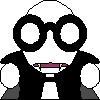
No hay comentarios:
Publicar un comentario