Cuando por fin conseguí dormirme, mis sueños no fueron plácidos. Me vi de nuevo en la taberna irlandesa, charlando con mis amigos. Pero no era la misma taberna; había algo raro en el ambiente. Quizá tuviera algo que ver el hombre que, con casaca y peluca, nos observaba desde el rincón. Entonces llegó Ignacio, con Marta Domínguez. Marta Domínguez, que a mí no me hacía ningún caso pero que se ponía a bailar con el hombre de la casaca en cuanto éste se lo pedía...Por cierto, ¿qué hacía Marta con aquellos ropajes y un carnet de baile?
—Su nombre, caballero es...
—Lavalliere.
—Oh, el señor duque... Será un placer bailar con usted.
Pero yo sospechaba algo, porque la palidez del duque, que —ahora me daba cuenta— tenía los rasgos de Títiro, no podía deberse solamente a los polvos de arroz.
—Es porfiria, estoy seguro —decía una voz a mis espaldas—. Es necesario formatear el disco duro.
Me daba la vuelta esperando encontrar a Paco, pero en su lugar había un hombre de rostro desconocido, que arrastraba un carretón con libros. Yo estaba seguro de encontrar entre ellos la vida del buscón, llamado Pablos, pero en su lugar veía un extraño libro escrito en un idioma incomprensible. Le daba la vuelta y aparecía la figura xilografiada de un puercoespín. "¡Este libro es robado!", gritaba, y el vendedor se disculpaba diciendo que lo había adquirido del respetable señor Knabensberg. Venían los corchetes, los alguaciles de las obras de teatro clásico, y pretendían prender al librero. Pero yo les decía que no, que no era a él a quien debían prender, sino al brujo Lavalliere que con los rasgos de otro hombre se paseaba por aquella taberna. Sin embargo, no encontraban a Lavalliere, pues por entonces ya debía de hallarse en un callejón oscuro clavándole los dientes a Marta, como en una escena leída seguramente en Anne Rice. Sólo que, ¿por qué de repente todos los que se hallaban a mi alrededor adquirían el rostro deforme de Max Schreck? Pero no había problema, porque el librero, convertido en Peter Cushing, o quizá en Van Helsing, me daba una estaca y una maza. Ante mí estaban Marta, Blanca y Victoria, y yo podía oir a mis espaldas la voz de loco de Pablo del Río que decía, transformado en Van Helsing:
—Contésteme, amigo: ¿Puedo continuar mi trabajo?
Y yo, que había visto la figura de Marta deformarse y adquirir los rasgos de una estantigua, respondía:
—Haga su voluntad, amigo mío. Haga su voluntad. No debe haber horrores como éste nunca mas.
Entonces, Paco tiraba dos veces un dado de diez caras, y determinaba que la estaca se había clavado correctamente.
Pero, a pesar de todo, Pablo del Río, que era Paco y Peter Cushing, debía emprender un largo viaje. La Inquisición, azuzada quién sabe si por Títiro o por Lavalliere, nos obligaba a partir desde Sevilla, donde aguardaba Mateo con un buque cargado de cajones oblongos. Partíamos hacia América, donde el gobernador de Vitilches nos ofrecía alojamiento en la mansión desde la que dominaba a los indios que cultivaban su estancia. Un lugar cómodo, si no fuera porque las indias cobraban de pronto los rasgos de las esposas de drácula, y trataban de abrirse paso hacia nosotros, que huíamos a la biblioteca, sólo para encontrar a Causto leyendo en el Necronomicón un sortilegio que conjuraba horrores sin nombre que intentaban abrirse paso a través de nuestras vísceras.
En ese momento me desperté: tenía ganas de vomitar.
© 2004 José G. Moya Yangüela. You can make copies of this post for personal use if you keep this notice intact.
15.11.04
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

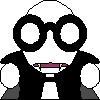
1 comentario:
Para el próximo capítulo, que espero tener en unas horas, he realizado una búsqueda que me ha llevado a encontrar este catálogo de impresores:
http://www.aab.es/pdfs/baab68/68a3.pdf
(Lo digo por si alguno de mis lectores está buscando, infructuosamente, a Pedro del Río).
Publicar un comentario