Tito Causto vivía en la Calle de la Cruz, muy cerca de mi casa. Así que decidí tomar Gobernador hasta la plaza de la Platería, subir por Huertas, girar en la plaza del Ángel hacia Espoz y Mina y doblar hacia la derecha en ese pequeño chaflán donde se juntan Cruz, Espoz y Mina y el callejón del Gato. Había quedado a las doce y media; estaba nervioso, subí Huertas —en aquellos tiempos una calle de estrechas y mugrientas aceras; hoy una calle amplia y limpia, si obviamos que los sábados la adornan los restos del botellón sobre el enlosado de granito— casi jadeando. Llegué a la Plaza del Ángel demasiado pronto: dudé entre meterme en el "Todo a cien" que compartía su local con una tienda de ropa o llegarme hasta Cruz pero tomarla en sentido contrario para entrar en una tienda de cómics. Elegí esto último.
Me dirigí hacia la estantería en que se alineaban los manuales para jugar a rol. Había gran variedad de ellos: me hacían sentir extraño. Yo me había criado con el viejo "Dragones y Mazmorras" y algún librojuego; ahora había numerosas traducciones e incluso varios juegos de producción nacional. Además, estaban los juegos de cartas.
Una mano me tocó en el hombro.
—¿Qué tal, machote?
—¡Coño, Paco, qué casualidad!
—Ya ves, me he escapado un rato... Total, tengo a todos los ordenadores formateando... Al jefe le han vendido unos discos duros que son una mierda. O los formateo yo, o me expongo a que el cliente me venga quejándose de que tienen tropecientos mil sectores defectuosos.
—Y qué, ¿sigues dándole al dado? Yo pensaba que te habías pasado definitivamente a los juegos de ordenador...
—No, hombre, no... Aún me sigo juntando con unos amiguetes... ¿y tú?
—Más que nada, he venido a curiosear... Hace ya bastante que lo he dejado... A mis amiguetes les había empezado a aburrir.
—Coño, es que, aunque parezca mal decirlo, eras una mierda de master...
—Ya lo sé... Diez horas diseñando trampas mortales para proteger un tesoro contra quienes no hubieran leído las advertencias escritas en un arcano volumen, y luego me daba pena matar al grupo entero en cuanto tocaban sin guantes el pomo de una puerta cubierto de ácido...
—Siempre has sido un blando... Y hablando de libros arcanos, ¿encontraste algo en la base de datos esa?
—Nada que no debiera saber ya. Pero me confirmó un par de suposiciones...
Sanchís guiñó el ojo y sugirió:
—¿Como que el Necronomicón fue escrito por Al-Hazred?
—No te rías. A veces, pienso si me habrán pedido que busque otro libro ficticio.
—Probablemente. ¿Quién es tu cliente?
—Un profesor de la facultad.
—Entonces está más claro que el agua. Es para mantenerte ocupado y que no rebatas las tesis de algún libro publicado por ellos —Paco trataba de decir algo simpático, pero estaba comenzando a enervarme. Afortunadamente cambió de tema, al ver un juego llamado "Vampiro".— Oye, ¿has jugado a este juego?
—La verdad es que no. Ya te he dicho que lo he dejado.
—Es que últimamente me encanta todo lo que tiene que ver con los vampiros: la novela de Bram Stoker, Nosferatu, las películas de Bela Lugosi y de Peter Cushing, ¿Has leído "Entrevista con el Vampiro"? Es la hostia.
—Joder, te veo muy puesto.
—Me estoy documentando sobre el tema: ¿sabías que hay una enfermedad que provoca fotosensibilidad, deformaciones físicas y deseo de beber sangre? Se llama porfiria...
—¿No habrás visto demasiados capítulos de expediente X? Bueno, te dejo. He quedado.
—También yo debería volver a la tienda. ¡Hasta luego!
Ahora me daba cuenta de que, mientras yo estudiaba en la universidad, Sanchís seguía como en los tiempos del instituto. O quizá no. Quizá había evolucionado en una dirección en la que era necesario poder volver, de vez en cuando, al refugio de la fantasía y de lo freak. Mientras que yo, de niño muy fantasioso, había ido convirtiéndome, poco a poco, en un aburrido aprendiz de adulto.
—No tan aburrido —me dije—. Estoy a punto de comenzar una nueva aventura, La aventura de la Calle de la Cruz, y no llevo otro paracaídas que unas botellas de Ribera del Duero.
Para entonces había llegado ya a la puerta del destartalado edificio en que vivía Tito Causto. Pulsé en el portero automático el timbre del Principal; nadie respondió a mi toque, sólo el zumbido del mecanismo que me invitaba a empujar la puerta. Entré en el oscuro y mugriento portal Inmediatamente, busqué el interruptor de la luz. El resplandor amarillento de la bombilla no añadía mucho a la tenue claridad que entraba desde la calle. Unas escaleras polvorientas subían un trecho y luego giraban hacia la derecha. No había ascensor.
Me pregunté cómo podría vivir el viejo Causto en un edificio sin ascensor, pero sabía que había muchos ancianos viviendo en tales condiciones. "Al fin y al cabo", pensé, "sólo ha de subir hasta el Principal".
A la casa de Tito se entraba a través de una alta puerta de madera, cuya mirilla de celosía redonda, sin lente, me hizo pensar en la que tenía mi casa cuando yo era pequeño. La puerta estaba entreabierta, invitándome a pasar. La crucé. La puerta daba al final de un pasillo que iba hacia la derecha. Ante mí había un perchero prácticamente repleto, y a mi izquierda un baúl, cubierto de abrigos, se apoyaba contra la pared en que finalizaba este lado del pasillo.
—Puede dejar su abrigo en el perchero o sobre el baúl, lo que le resulte más cómodo —dijo desde el fondo la voz de Causto.
Me deshice del abrigo y me dirigí hacia el lugar desde el que había sonado la voz, no sin antes detectar la ubicación del aseo.
—Buenos días —dije, y, mostrando las botellas de vino añadí:— ¿dónde dejo esto?
—¡En el centro de la mesa, hombre! Acerque una silla y siéntese. Los vasos están ahí.
A mí me azoraba la idea de sentarme antes de ser presentado, pero le seguí la corriente al anfitrión.
—Y ahora que está usted sentado, comenzaremos las presentaciones. Es más cómodo así, porque, a menos que tenga usted la tentación de levantarse, nos evita a nosotros la molestia de levantarnos... Permítanme que les presente al joven coleccionista Felipe Guerra. Miguel Seoane, los gemelos Títiro y Tirteo, Azucena Cuesta e Isaías Blazquez.
—Encantado.
Mientras me servía una copa de vino para calmar los nervios, me dediqué a observar al resto de invitados para intentar memorizar sus nombres.. Es probable que en aquella ocasión no lo consiguiera, pero con el tiempo han llegado a serme familiares. Miguel Seoane, un individuo grandote, de mediana edad, era fácilmente identificable por su pequeño bigotillo y su acento argentino. Títiro y Tirteo, "gemelos" según causto, no se parecían en nada: Títiro era alto y delgado, con cierta figura de hidalgo castellano, de niño que en la época de la guerra había podido alimentarse bien. Su pelo peinado cuidadosamente, sus ojos claros y serenos, como los del madrigal, su larga nariz recta y los finos y rectos labios, en un continuo rictus de seriedad, daban a su figura una majestuosidad y una autoridad que se veían acrecentadas cada vez que se escuchaba su voz de barítono. En cambio, Tirteo era de complexión fuerte, con cierta tendencia a la obesidad; no mediría más de metro setenta y cinco. Carirredondo, unas canas poco tupidas trataban de cubrir, de trecho en trecho, la calva de su cabeza. Sin embargo, tenía unas cejas gruesas y pobladas y una barba que, a duras penas, dejaba que la nariz asomara sobre ella, como un hocico. Tras ver el hosco rostro de Tirteo, la contemplación de la señorita Cuesta, como la llamaban a pesar de sus cuarenta y tantos años de edad, revelaba en ella toda la belleza que una mujer de esa edad puede conservar en su porte y elegancia y —había que admitirlo— en sus facciones. El cabello castaño recogido en una pequeña trenza sobre la espalda; unas cejas finas y arqueadas guardando unos ojos todavía vivaces, que, sin embargo, daban la impresión de haber visto mucho; los pómulos que distorsionaban ligeramente el óvalo del rostro; la nariz ligeramente respingona que daba a sus facciones, marcadas ya por las arrugas, cierto aire de niña; la boca pequeña de labios teñidos de rouge y la afilada barbilla. Pero lo que más llamaba la atención en ella era su cuello, un cuello perfecto a pesar de su edad. Me pregunté, con malicia, si sería una de las pocas mujeres que se molestan en maquillárselo.
Tras la majestuosidad de Azucena Cuesta, que haría una buena pareja con Títiro, Isaías Blázquez parecía una vuelta a lo prosaico y terreno. Su pelo alborotado, su rostro mal afeitado y las manchas de sangre en el cuello de su camisa, su aire distraido en general, me hacían pensar en el torpe aliño indumentario que Antonio Machado se atribuía a sí mismo. Me pregunté si sería, como el poeta sevillano, un filósofo sin público o un poeta sin dinero. Posiblemente, ambas cosas.
Presidiéndolos a todos, el anciano señor Causto que yo había visto caminando con aire desgarbado por la Cuesta de Moyano había recuperado, de repente, un cierto temple aristocrático. Sentado en un alto sillón de orejas, sus ojos negros me miraban con ese fuego que sólo brilla en la mirada de un rey bárbaro y que el whisky proporciona liberalmente a sus acólitos. Hablaba de Thomas Mann, de la Montaña Mágica, del paso del tiempo y de la muerte, mientras el argentino trataba de llevarlo a su terreno hablándole de Sábato y el regordete Tirteo, con su aire de hombre lobo de feria, relativizaba las ideas de la vida y la muerte aludiendo ora a la tradición grecorromana de la metempsicosis, ora a la idea del nirvana como vuelta a la nada que nos libera del sufrimiento. El resto de los invitados mirábamos a los tres como quien asiste a un torneo de esgrima... pero unos como meros espectadores, y otros como jueces, a decir por las miradas de respeto que a menudo suscitaba el silente Títiro.
Aquella era la tertulia semanal de Tito, el grupo del que tanto había oído hablar a lo largo de mis años de aprendiz de librero, y en los que siempre había pensado como una serie de bibliófilos empedernidos, o conspiradores culturales. La verdad era que, aunque el tema de conversación me hizo creer en un primer momento que había estado acertado en mis preconcepciones acerca de quienes rodeaban al anciano, luego se trataron todos los temas convencionales que aparecen entre los amigos reunidos en una tasca, bajo el televisor en que el Real Madrid defiende sus colores.
© 2004 José G. Moya Yangüela. You can make copies of this post for personal use if you keep this notice intact.
11.11.04
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

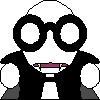
No hay comentarios:
Publicar un comentario