Cuando el 23 de septiembre hablé con Azucena, se quedó muy extrañada de que le sugiriese el nombre de Tirteo. ¿Qué había visto yo en ese hombre para dar por hecho que estaría interesado en asuntos nigrománticos? Le conté, no sin cierta vergüenza, el terror supersticioso que me inspiraban los dos "hermanos". Ella sonrió, me miró a los ojos y me dijo: "Eres como un niño. ¿Todavía crees en demonios y condes de Saint-Germain?" Sí, quizá yo era demasiado fantasioso. Pero, ¿no había mencionado ella misma que alguien pagaba una fortuna por un libro del marqués de Villena? ¿Y qué tipo de persona pagaría tanto dinero por aquel libro, sino una que creyera verdaderamente en brujerías? "No necesariamente. El valor de los objetos de arte depende, a veces, de su misma rareza." La vieja ley del mercado... ¿Quizá por ello existían tantas falsificaciones? "Efectivamente, las falsificaciones demuestran que el valor del objeto reside en su rareza." Pero yo sabía, como filólogo, que cualquier texto es válido siempre que respete al original. "Claro que, como librero, pensarás otra cosa..." Estaba claro que en ella se manifestaba la archivera celosa de la conservación de los originales. A mis ojos, un holograma perfecto del David de Miguel Ángel tendría el mismo valor que la misma escultura. "Pero, ¿cómo sabrías que es perfecto? ¿Cómo sabrías que nadie lo ha manipulado?" Entonces, lo que ella quería decir era, simplemente, que lo que interesaba de aquel libro era el texto... "No se te puede ocultar nada." No, así que era mejor que no intentara ocultar que ella también creía en ese tipo de brujerías.
Quizá la barra de La Dolores no fuera el mejor lugar para mantener una conversación de aquel tipo, pero los camareros nos ignoraron educadamente mientras hablábamos de arte y grimorios. En mi mente se iba formando una idea, cada vez más clara: aquella tradición que había mantenido a Pablo del Río apartado del catálogo sevillano de libreros del siglo XVII, había tenido un objeto. Si no se trataba de permitir que el hispalense pasara a las Indias sin problemas, hipótesis que no había descartado y que debería confirmarme Mateo, podría ser perfectamente una conspiración para mantener oculta la existencia de aquel libro. ¿Quién había mencionado por primera vez aquel libro? Azucena no lo recordaba bien. Sólo lo asociaba vagamente con un artículo de Feijóo riéndose de quienes buscaban aquel libro en las bibliotecas monacales. Podría entonces tratarse de un libro inventado por el autor ilustrado, una obra que recogiera dos o tres tradiciones ocultistas en su título, autor y pie de imprenta, y que ejemplificase la superchería de los crédulos. Pero a mi me daba la impresión de que ella creía realmente en la existencia de aquel volumen.
No quería mostrar, sin embargo, aquella sensación. Así que le sugerí la vaga, la remota posibilidad de que el autor de la obra fuera Al-Hazred. Me miró a los ojos, muy ofendida, y susurró: "que no hay muerto que yazga eternamente / y con ciertos eones puede la muerte morir." Evidentemente, también ella había leído a Lovecraft.
Se había hecho tarde; ella tenía que ir a su casa. "Tengo una familia, ¿sabes?" Hasta aquel momento no había imaginado siquiera tal posibilidad, puesto que había acudido sola a la comida en casa de Tito. Pagué, a pesar de que ella insistió en contra de ello ("al fin y al cabo, tú no tienes un trabajo... estable"); salí con ella hasta la calle y allí me despedí de ella, mientras contemplaba cómo se alejaba en dirección a la carrera de San Jerónimo. Yo sabía que ella no me había contado algo, pero no podía asegurar qué era. En todo caso, Títiro y Tirteo seguían apareciendo, ante mis ojos, como dos individuos peligrosos.
Me acerqué a casa de Marta y toqué al timbre. Aquella era la última tarde que pasaría en Madrid, y quería despedirme de ella. Dejé que me arrastrara al maremágnum de los grandes almacenes, donde curioseamos en busca de ideas para los regalos navideños de nuestras familias.
Sentado en una terraza de la calle Preciados, ignorando el gélido viento nocturno, vi a Títiro. Me acerqué a saludarle educadamente, y él se mostró interesado —cuestión, probablemente, de cortesía— en mi bella acompañante. Nos ofreció tomar un café con él, invitación que rechacé cortesmente alegando que volvíamos ya hacia casa. Pero hasta que cruzamos la Puerta del Sol, subimos por Carretas a Benavente y llegamos a Atocha no le comenté a mi novia que ese individuo tan elegante al que había saludado era el siniestro Títiro que poblaba de horrores mis sueños. Marta sonrió divertida, me dijo —era la segunda vez que lo escuchaba aquella tarde— que era un niño grande, y me besó. Yo aproveché para prolongar aquel beso, y su sabor duró en mi todo el camino que restaba hasta llegar al portal, donde pude renovarlo con otro que habría de durar días enteros. Ella se iba aquella madrugada, hacia las cinco, para tratar de evitar la caravana.
Tras dejar a Marta, me metí en el bar en que trabajaba Roberto y le hablé de mi nueva vida. Habían cambiado tantas cosas en aquel mes de diciembre...
—Pero ahora ella se va, ¿verdad?
—Sí, y... creerás que soy un tonto, pero tengo miedo de que líe con alguien en Valldolid. Estos días del año son tan extraños.... Y acabamos de empezar a salir: ¡no hace ni una semana!
—Tranquilo; creo conocerla bastante bien... no es de las que se lían con el primero que ven, ¿sabes?
—Aun así, me siento raro. Joder, odio las navidades.
—No eres el único. Me toca currar en fin de año.
—Vaya putada.
—Y que lo digas. Ya me veo aquí a todos los borrachos a los que echen de la discoteca de enfrente... Oye, vamos a salir unos cuantos colegas el día 30. Es una tradición que tenemos: no nos gusta el ambiente de los cotillones, los trajes... Y además, así nos vemos los que trabajamos en hostelería. ¿Te vienes?
—¿Vendrá Ignacio?
—¿Qué importa Ignacio? Si quieren venirse Blanca, Javier o Mateo...
—Mateo se va Sevilla... No sé si estará Javier... y respecto de Blanca, te advierto que ya no está libre: sale con Mateo...
—Vaya, cada vez quedamos menos por emparejar.
Salí de allí y me metí en casa. Me daba la sensación de haber cogido un pequeño costipado con mis correrías de aquella semana, así que poco después de cenar me metí a la cama. Tuve, como siempre, sueños horribles, pero aquella vez debían de estar producidos por la fiebre, porque me desperté temblando y empapado en sudor. Me cambié de pijama y me volví a la cama. Tengo la vaga noción de haber llamado, en la mañana del día siguiente, a Paco, el único de mis amigos que estaba seguro que permanecía en Madrid. Pero no recuerdo exactamente qué le conté.
El caso es que, a la tarde, cuando ya me encontraba mejor, me llamó desde su taller diciéndome que había consultado con un grupo de conocidos y estaba seguro de que mis impresiones eran ciertas.
—¿Qué impresiones?
—Ya sabes, todo aquello del espectro y el grimorio. Aparece detallado en una novela barata de los años cuarenta que tengo por casa. Y creo que es demasiada coincidencia. Oye, ¿puedes volver a describirme a ese tipo?
Todavía fatigado por la fiebre, le dí una descripción lo más detallada posible de Tirteo; pero entonces me cortó diciendo:
—No, de ese no. Del viejecito bondadoso que vende su biblioteca para subsistir.
—¿De Tito?
—Ese mismo. Aparece mencionado en la novela como el único hombre cuyos ojos han leído el Arte Chímica de Villena, publicada por Paulo Flumninis.
Apenas recordaba ya nada sobre aquel libro, pero anoté todo lo que Sanchís me decía. Llamé a Martínez para confirmar la idea.
—Ese libro no existe. ¿Me has oído? No existe. Otra cosa es que Tito vaya jactándose por ahí de haberlo leído. Debería haberte advertido... Tito es un presuntuoso. No puedes creer todo lo que te diga.
Anoté las palabras del buitre, colgué el teléfono y me metí a la cama. Joder, vaya suerte: ponerse malo justo antes de Nochebuena.
© 2004 José G. Moya Yangüela. You can make copies of this post for personal use if you keep this notice intact.
27.11.04
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

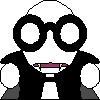
No hay comentarios:
Publicar un comentario