El miércoles me dirigí a la universidad con la vaga esperanza de encontrar a Nájera. Me dejé ver por la clase de Morfosintaxis Histórica, donde nos dieron algunas indicaciones para la realización de uno de los trabajos navideños, y luego llamé a la puerta del despacho de mi cliente. Otro profesor abrió la puerta: en mi universidad, los despachos no lo compartían el catedrático y sus becarios, sino varios profesores, a veces de distintas especialidades.
—Estaba buscando al profesor Nájera.
—No lo encontrará antes del 8 de enero. Marchó a un congreso en México.
—¿No sabría si ha dejado algún recado para mí? Me llamo Felipe Guerra Martínez, y me había dicho que elaborase un trabajo...
—¿Eres el que está estudiando los "Tyrannos Impíos"?
—Sí.
—Ayer mandó un fax para ti. Toma.
—Muchas gracias.
—Hasta luego...
En el momento de desenrollar el fax, las dudas se agolpaban en mi cabeza. En primer lugar, ¿sería posible que Nájera estuviese participando en el mismo congreso mexicano que Hernández, el profesor de Mateo? No, no sólo sería demasiada casualidad, sino que, además, yo había visto a Nájera en Madrid cuando Hernández estaba fuera; las fechas de partida eran cercanas, pero no coincidían. Por otro lado, ¿qué podía haber tan urgente como para que Nájera me avisara de ello por fax? Con cuidado, abrí el rollo de papel térmico y traté de descifrar las borrosas letras.
El fax estaba fechado en un hotel del Distrito Federal, y me invitaba a abandonar mis pesquisas. Justificaba dicha decisión en la publicación, durante el Congreso Hispano-Americano de Bibliología y Bibliografía, del hallazgo de otras Corónicas, en un ejemplar que, de momento, parecía auténtico. Añadía después algo sobre la necesidad de hablar con él a la vuelta, lo que me hizo concebir alguna esperanza de cobrar mis honorarios.
Fui a la biblioteca de la facultad y pregunté a la amable becaria (Dios mío: ¡Si estaba mejor que Marta! ¡Qué hacía yo rechazando sus insinuaciones!) acerca de la posibilidad de conseguir consultar la sección cultural de un periódico mexicano. Pensé que me mandaría al cuerno, pero me contestó:
—Puedes consultarlo a través de Internet. Todavía no está activada en todo el campus, pero puedes utilizarlo en el aula de informática de Ciencias. Si quieres te acompaño cuando acabe, a eso de la una...
Rechacé amablemente la invitación, alegando mi inminente partida vacacional. Estuve a punto de pensar "qué hijo de puta soy" y decirle que no se hiciera ilusiones, que tenía novia, pero me pudo la testosterona. Si no le dije "hasta luego, chata" fue solamente por mi elevado sentido del ridículo.
En la facultad de ciencias encontré a un montón de estudiantes extranjeros (los pocos que no se habían ido) trasteando con algo que el becario denominó "internet". Le pregunté por la posibilidad de leer un medio mejicano e inmediatamente escribió la dirección de algo que denominó "buscador" y me preguntó:
¿Algún diario en concreto?
Ante él tenía una lista bastante completa de diarios. Después de visitar las páginas culturales de unos y otros, encontré una descripción del libro, publicado, según se decía, por "Paulo del Río." Nos habían tomado la delantera.
Volví a mi casa con cierta decepción. Comí pensando en el fracaso que suponía haber sido vencido por otro equipo, aunque ni siquiera habíamos sabido de su participación en la búsqueda hasta el momento. Pero algo me hizo pensar de nuevo en el profesor Hernández. ¿Tendría él algo que ver con el asunto? ¿Por qué no me lo podía quitar de la cabeza?
Pensé también en la necesidad de comunicar a Azucena mi fracaso para que abandonara, a su vez, la búsqueda. ¡Dios mío! ¡Había movilizado a tantas personas! Pero, en realidad, quien nos había movilizado era Nájera, que huía dejando una nota fechada en México...
Por suerte, mi plan para aquella tarde era un estupendo quitadepresiones: cine de acción y compras impulsivas.
Habíamos quedado en la puerta de un cine de la Gran Vía. Vimos una película —ahora no recuerdo ni siquiera su título— en la que el chico estaba cuadrado, la chica parecía moldeada en silicona y moría hasta el apuntador. Durante la proyección, devoramos una abundante cantidad de palomitas: el no haber podido disfrutarlas tres días atrás en el Alphaville fue causa para mí de mayor placer. Y, por supuesto, las mojamos con coca-colas de tamaño gigante. Toda una delicia.
Después, nos metimos, precedidos de Blanca, en el Zara, donde, después de probarse ella infinidad de camisas y camisetas, todas muy informales, le sugerí que se probara una blusa muy formal que sospeché que iría mejor con la forma de vestir de Marta. Pero al final me esperaba una sorpresa:
—Oye, Blanca, Felipe cree que esa camisa no le va a Marta, pero yo... Creo que a ti te va perfecta. ¿Te parece que te la compre?
Quizá Mateo, tan formalito siempre, fuera demasiado directo en aquella ocasión. No lo sé, es su personalidad; yo, por mi parte, habría vuelto otro día al Zara, habría comprado la camisa y se la hubiera regalado a Blanca una semana después. Pero el caso es que la estrategia funcionó: Blanca saltó a los brazos de Mateo, le dio un beso y le dijo:
—Creía que nunca te ibas a dar por enterado.
Mi interpretación de aquel suceso no fue, sospecho, la misma que tuvo Mateo. A mí, aquello me había demostrado por segunda (¿o tercera?) vez que las que mandaban, las que nos habían elegido, eran ellas. Pero, por lo menos, sentí el orgullo de haber ayudado, con aquella cita tan rara, a dejar las cosas claras entre Blanca y Mateo, que ahora dejarían de quererse como hermanos y comenzarían a quererse a secas.
Después, desde una cabina, llamamos a Marta.
—¿Qué haces en casa? ¡Hoy han acabado las clases! ¡Venga, vamos a dar una vuelta todos!
Hacía ya unos cuantos años que no nos pasábamos por la Plaza Mayor el último día del curso. Solía estar siempre ocupada por adolescentes, y dejamos de ir cuando nos dimos cuenta de que habíamos dejado de serlo. Pero, a pesar de todo, no podíamos evitar ir de mesones en aquella tarde tan especial del año. Si los de la plaza mayor estaban ocupados, podíamos bajar por Mayor a las Vistillas, y de ahí hacia Lavapiés... Había una sidrería junto a San Francisco el Grande a la que solíamos ir en días como aquel.
Pero aquella vez nos dimos un lujo (a pesar de que yo iba contando el dinero que me quedaba) y nos metimos en una cervecería de Santa Ana a tomar unos canapés. Después, nos dirigimos en busca de un bar de copas que abriera pronto, del que no nos marchamos hasta que tuvimos que buscar otro que cerrara tarde.
En el transcurso de la noche, me quedó claro que Marta iba a irse a Valladolid durante las navidades, con su familia, así que aproveché para darle el regalo de navidad que le habíamos comprado. Se puso, como podéis suponer, contentísima: casi tanto como al saber que Mateo estaba con Blanca. Vaya, se iban arreglando las cosas.
O al menos, eso pensaba mientras volvía a mi casa a las cinco de la madrugada de aquel miércoles, después de dejar a Marta en la suya, mientras los efectos del alcohol iban disipándose, gradualmente, en mi cabeza.
© 2004 José G. Moya Yangüela. You can make copies of this post for personal use if you keep this notice intact.
22.11.04
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

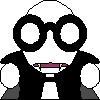
No hay comentarios:
Publicar un comentario