Hasta entonces no había añadido a mi particular teoría de la conspiración la posibilidad de que aquella extraña falsificación que había visto en Soria fuera una de las múltiples pistas falsas que alguien había ido sembrando para evitar que creyéramos en la existencia de Pablo del Río. ¿Quería entonces decir el buitre que aquella novela de principios del siglo XX, que todo el mundo parecía haber leído, era también una pista falsa? No tuve tiempo para contestarle, pues se había marchado tan pronto como me dio su enigmática respuesta. Y yo también tenía que irme ya, si quería que me diese tiempo a dejar todos los trastos en casa, ducharme, afeitarme y picotear algo de cena.
Antes de salir, comporbé mis exiguos recursos. Tenía suficiente para aquella noche, pero dudaba que me fuera a llegar para el día treinta. Tendría que buscarme algún trabajillo cutre pero efectivo, pagado día a día. Había considerado echar una mano a Roberto en el bar pero, evidentemente, hasta el 31 no necesitarían refuerzos. También pensé en la copistería de abajo, pero el pico de la demanda comenzaba en enero normalmente. ¿Me pondría a repartir octavillas? Me había dado la impresión de que los repartidores de la zona eran una especie de mafia: había visto pegarse a dos que competían por el mejor lugar. Y eso me desalentaba. "En cualquier caso, seguro que encuentro algo". Volví a la esquina de Moyano, donde tomé el 45. Iba casi tan lleno como el metro, pero, aun así, me alegré de no haber tomado el transporte subterráneo. Vi cómo ante mis ojos desfilaban Cibeles, Neptuno, Colón, el puente de Eduardo Dato y las glorietas de la Castellana, llenas de efigies de próceres ilustres, y luego giramos junto al museo de Ciencias Naturales. Entramos por Ríos Rosas y luego volvimos a girar, esta vez a la izquierda, por Santa Engracia. Bajé del autobús y fui a buscar a Emiliano Pereira, que era quien sabía a dónde nos dirigíamos.
Fuimos por Reina Cristina, doblamos por Pablo Iglesias y llegamos al paseo de San Francisco de Sales. La calle era ancha, y estaba ahierta a mi derecha, donde una verja y un terraplén nos separaban de unas canchas de fútbol. Eso hacía que, de noche, tuviera un aspecto realmente siniestro. Por fin, pasamos las canchas. En una especie de isleta surgida en una esquina de la manzana, vimos unos edificios bajos acristalados. Nos metimos en uno de ellos.
A mi me dio la impresión de que la gente que salía por aquella zona era ligeramente más jóven que nosotros. Al menos, tenían un aspecto más juvenil: melenas, camisetas, pantalones vaqueros., y calzado deportivo (por aquella época vetado en muchísimos bares de copas). Aunque también había bastante gente con atuendos parecidos a los nuestros. Aquel bareto, me dijo Emiliano, era el lugar donde la gente comenzaba la noche. Después, nos moveríamos a lugares más elegantes, como Ricorda y La Sal, ya en Guzmán el Bueno. Emiliano intentaría, probablemente, esconderse la copa bajo la cazadora para evitar pagar los relativamente altos precios de esos locales. A mí no me importaba pagar un poco más si así evitaba el garrafón que, estaba seguro, estaban metiéndome en el bareto cutre, así que no me molesté en inventarme una estrategia.
Observé que Pereira se había arreglado bastante bien: yo siempre lo veía vestido de cualquier manera, pero era cierto que, para salir, solía escoger muy bien su ropa. También observé que intentaba ponerse a charlar con cuanta mujer pasase ante él. En una de estas ocasiones, una chica le encargó que pidiera al pinchadiscos una canción en concreto. Él le dijo que aquella canción le encantaba (¿cómo podía gustarle aquella canción? ¿estaba loco?) y se dirigió a la cabina, que estaba junto a la barra, donde el pinchadiscos procuraba dar largas a todas las peticiones. Yo observé que, mientras tanto, la mujer que había producido su inesperado furor musical comenzaba a lanzarme miradas tórridas, y procuré entablar una conversación lo más fría posible, y ponerle a Emiliano por las nubes. Llegó éste, que no se había dado cuenta del detalle de que la chica me miraba a mí, y entonces les abandoné, pretextando la necesidad de ir al servicio. Y la verdad es que lo necesitaba.
Cuando volví, mi compañero había desistido ya del ataque, aunque hizo un último intento: le pidió el teléfono. La chica usó un viejo truco: "Estoy en un colegio mayor; mejor dame tú el tuyo." Emiliano, 0 — chica desconocida, 1.
Cambiamos al bar de al lado, un poco más oscuro y más caro, pero todavía un bareto de primera hora. Teníamos unas invitaciones, así que nos tomamos dos copas por un precio relativamente barato. Pereira, desmoralizado tras la decepción anterior, no parecía encontrar ninguna presa en la que cebarse, así que me propuso que nos fuéramos. En aquel momento, entraron dos chicas que a mí me parecieron normalitas, pero a él se le iban los ojos tras una de ellas. Entonces me fijé en la otra. ¿De qué me sonaba aquella cara?
Cuando nos acercamos a ellas, la amiga del objetivo de Emiliano me saludó diciendo: Tú estudias en la Autónoma, ¿verdad? Entonces me di cuenta. No podía ser otra.
—Sí, Filología. Pero tú también estudias en Filosofía y Letras. Eres de Historia, ¿no?
—Vaya, ¿cómo lo has sabido?
—Ciertos rostros no se olvidan fácilmente. En la biblioteca. El tomo sobre el Archivo de Indias, ¿recuerdas?
—Ah, sí, eres aquel chico. Parecías perdido, como si no hubieras pisado nunca la biblioteca.
—Procuro no pisarla, aunque vivo rodeado de libros. Oye, vaya miradas me echaste el otro día. Si no tuviera novia, te habría propuesto alguna indecencia, ¿sabes?
—¿Como cuál?
—Luego te lo digo. Primero, las presentaciones. Yo soy Felipe, este de aquí es Emiliano, y vosotras sois...
—Laura y Pilar.
Laura era la chica de melena rubia y piernas larguísimas que había atraído a mi compañero, mientras que Pilar era la becaria de la biblioteca de mi facultad. Fuimos entablando una larga conversación y, al cabo de un rato, pareció bastante claro que Emiliano y Laura habían congeniado. Por mi parte, me di cuenta de que Pilar miraba a todos los hombres con la misma mirada húmeda con que me había mirado a mí en la biblioteca. Por tanto supuse que esa mirada no formaba parte de su lenguaje corporal, algo que el resto de los clientes de aquel bar no debieron comprender, pues respondían a sus miradas con un gesto de extrañeza, como preguntándose por qué aquella mujer les echaba los tejos mientras estaba hablando con otro hombre.
Una vez me hubo quedado claro aquello, aproveché para hablar de mi novia, con lo que ella me confirmó que tampoco buscaba nada. Su novio estudiaba en la misma facultad que Marta. ¡Qué coincidencia! Igual hasta se conocían. Yo lo dudé: en aquella facultad estudiaba tanta gente... Pero sí, podía ser. ¿Y Laura? Laura estudiaba en Alcalá; había dejado a su novio hacía unos meses, y, como el de Pilar estaba pasando las navidades con la familia en Zamora, habían decidido salir las dos juntas.
No pude sacarle mucha información que pudiera servirle a Pereira, pero me quedó claro que no la iba a necesitar. Usaba el truco del intelectual tímido, un truco que a mí nunca me había servido pero que parecía funcionarle a las mil maravillas. Nunca habría pensado que tuviera tanto éxito con las mujeres, pero demostraba un evidente saber hacer. Cuando salimos de aquel bar para ir al siguiente, yo ya tenía claro que aquellos dos se volverían juntos.
El siguiente local al que fuimos era un local de Guzmán el Bueno decorado de una manera un tanto kitsch y extravagante. El puerta nos dejó pasar a pesar de que se veía a la legua que llevábamos una copa escondida. Bajamos al sótano, donde había caballitos de tiovivo y una barra sobre la que reposaban bandejas llenas de canapés baratos. Pedí un par de copas para Pilar y para mí y decidí que, ya que se trataba de mantenerla entretenida mientras nuestros respectivos amigos se daban el palo, lo mejor era ponerse a bailar, lo que descubrí que hacía estupendamente.
—¡Vaya, eres una chica con marcha!
—Mi novio y yo nos conocimos en unas clases de baile.
—Pues dale la enhorabuena al maestro de mi parte.
—Tú tampoco lo haces mal.
—Para ser un chico, quieres decir...
Aunque sabía que estaba cumpliendo el sagrado deber de la amistad, me sentía bastante culpable, como si realmente hubiera engañado a Marte. En cambio, a Pilar se la veía muy tranquila. Quizá estaba acostumbrada a representar su papel en la comedia... o quizá no fuera tan absurdamente puritana como yo, no sé. El caso es que, al final de la noche, cuando Laura y Emiliano se fueron "hacia el búho dando un paseo", ella y yo compartimos un taxi: Pilar vivía cerca de Cibeles, y yo junto a Atocha. A lo largo del recorrido, comentamos divertidos los progresos que ambos habían hecho y aproveché para decirle que podíamos vernos cualquier otro día. Ella me miró con sus ojos brillantes y me pareció que iba a besarme, pero, afortunadamente, sólo dijo: "Claro que sí, tontorrón. Ya sabes dónde encontrarme." Yo permanecí callado un rato, escuchando las voces entrecortadas que se oían la radio del taxista. ¿Por qué había tenido que conocerla entonces? Llegamos a Cibeles y el taxista subió un trecho de Alcalá y se metió por una de las callejuelas secundarias, donde dejó a mi acompañante, que insistió pagar casi dos tercios del viaje. La vi alejarse y meterse en una casona con una gran puerta metálica. Sí, realmente era un tipo con suerte el que estuviera con ella. Indiqué al taxista que siguiera hacia Atocha. Bajó por la Plaza de la Lealtad, cruzó Neptuno, subió el trechito de Atocha que había hasta mi calle. Durante el corto recorrido me miró divertido, como si adivinara mi situación. Le dí la callada por respuesta. Al llegar a casa, me metí en la cama y tuve la suerte de dormirme casi inmediatamente. No habría soportado ni un minuto más de lucidez.
© 2004 José G. Moya Yangüela. You can make copies of this post for personal use if you keep this notice intact.
30.11.04
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

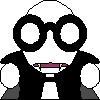
No hay comentarios:
Publicar un comentario