Aunque acabábamos el miércoles, el martes ya no había prácticamente nadie en la facultad. La razón que me impulsó a mí para ir, aparte del hecho de que tenía que hablar con Nájera (que seguía fuera) era la necesidad de fotocopiar todo el material necesario para los dos trabajos que debía presentar durante la primera semana de Enero. Quedé con Pereira en la reprografía. Él se ocupaba de buscar las revistas en la hemeroteca, y yo solía encargarme de hacer cola hasta que nos atendían.
—Por cierto: que sigo pelado. Además, ahora que me he echado novia...
—¿Que te has echado novia? No me digas. ¿Y qué tal está la chica?
—Estupenda. Al menos, esa es mi opinión. Puede que tú seas más objetivo al respecto... Igual te la enseño algún día. Estudia en la facultad de Ciencias.
—Eso está aquí al lado.
—Sí. El mundo es un pañuelo, ¿verdad?
—Bueno, respecto a lo del dinero... Ya hemos acabado con los anuarios.
—Lo sospechaba. Tengo que conseguir venderle algo a alguien.
—¿Y ese tal Causto? ¿No te compraría nada?
—Está más pelado que tú y yo juntos. Quizá alguno de sus amigos... Pero sospecho que son profesionales. No creo que cuele.
—¿Entonces?
—No sé, me queda lo de la copistería de mi barrio. Pero hasta enero, nada. Quizá me ponga a servir copas durante las navidades.
—Te advierto que no es nada agradable.
—Ya lo sé. Pero, ¿qué otra cosa puedo hacer?
—Yo que tú intentaría primero hablar con algún amigo de Causto.
Al poco rato fui a la estación. Tenía que visitar la Biblioteca del Consejo. No me apetecía nada: la recordaba como un lugar horrendo donde unos ordenanzas vestidos con batas azules miraban con cara de reproche a quien les hacía dejar la lectura de un sesudo estudio sobre las Coplas de Mingo Revulgo para pedir el último número del Boletín de la Real Academia.
Pero me encontré con una sorpresa. El lugar había cambiado completamente. En lugar de los altos ficheros había por lo menos diez ordenadores (antiguos, sí, pero total, funcionaban como terminales tontos, emulando más o menos el sistema de mi facultad). Descubrí, además, que el sistema informático del consejo era maravilloso: podía hacer búsquedas por conjuntos. Me lo anoté mentalmente, por si lo necesitaba para realizar mis trabajos académicos de navidades.
—Si quiere, le enseño a manejar el catálogo —susurró una voz a mis espaldas.
La voz sonaba familiar. Me di la vuelta y me encontré a Azucena.
—¡Hombre! ¡hola!
—¡Hola! Qué casualidad.
Había otro bibliotecario al cargo, así que salimos a la entrada para hablar con más confianza. Le comenté que estaba buscando el catálogo de Pasajeros a Indias para 1629-1640. Fui franco acerca de mis razones. Me dijo que aún no estaba publicado, pero que ella podía mandar un correo electrónico a un compañero que trabajaba allí para averiguar si Pablo del Río había cruzado el charco.
—De todas maneras, es un nombre muy común. Así que no te garantizo nada. ¿Hablaste con Tito sobre el tema?
—La verdad es que no. Me limité a preguntarle si tenía más libros de Lavalliere.
—No, no le tienes que preguntar si tiene o no tiene un libro. Ni él sabe lo que tiene. Lo que debes hacer es preguntarle si ha tenido noticia de la existencia de ese libro. Entonces, te responderá como una enciclopedia.
—Vaya, no lo sabía.
—No tenías por qué saberlo. En todo caso, lo que me has contado huele a fraude.
—Sí... ¿sabes que en Soria vi un libro con el mismo título, pero evidentemente falso?
—Los libreros son gente muy peligrosa... Una amiga mía, que trabajaba en la Biblioteca Nacional, tuve que investigar un par de asuntos de robos de libros... Estaba detrás de ello un librero anticuario, un tal Martínez... ¿Sabes? Parece ser que, a pesar de la denuncia, el tipo sigue libre, tan contento... ¡Si hasta se lo ha encontrado un par de veces en la Cuesta de Moyano...!
—No me digas... —No estaba claro, pero parecía que se refería al mismo Martínez que yo conocía. Aunque no me había revelado esa faceta de su personalidad, no desentonaba mucho del esquema general.
—Bueno, si quieres pasarte por aquí otro día, avísame y nos tomamos un café aquí, a la vuelta.
No pude evitar la tentación de llamar a Martínez, y sonsacarle información sobre el asunto de la Biblioteca Nacional. Farfulló un par de explicaciones, puso de vuelta y media a la amiga de Azucena, y me colgó. Divertido, busqué en la base de datos el precio al que había vendido el libro robado. Se había llevado una buena tajada. Quizá debería pasarme al bando de los malos...
Pero yo era demasiado blando para hacer algo así. Además, ahora tenía una chica de la que cuidar. La llamé. Acababa de llegar de la facultad y estaba reventada.
—¿Así que no te apetecerá salir, no?
—Yo no he dicho eso. La mejor manera de olvidarme de todo es salir a dar una vuelta.
—Así me gusta, que mantengas el espíritu alto.
Me advirtió que no me arreglara demasiado. Ella había estado toda la mañana de pie, en el laboratorio, y no le apetecía ponerse tacones. Yo me preguntaba por qué era necesario ponerse tacones, y entonces me di cuenta de que Marta se arreglaba mucho más de lo que lo hacía yo. Anoté mentalmente la necesidad de cuidar más mi aspecto.
Quedamos en el bar de la Filmoteca: un lugar suficientemente bohemio pero relativamente barato. Yo llegué antes de la hora, y Marta se presentó con diez minutos de retraso, a pesar de vivir en la misma calle. Mientras la esperaba, me metí en la librería y no pude evitar comprar un libro sobre vampiros cinematográficos. Desde que había tenido aquel sueño, no podía quitármelo de la cabeza.
Cuando llegó, estaba radiante, a pesar de vestir unas deportivas, vaqueros y un jersey de lana. Pedí dos Dry Martini, que estaban de oferta aquella noche, y le hablé acerca de mi obsesión por los vampiros.
—Desde que mi amigo Paco me habló sobre el tema, todas las noches sueño con vampiros.
—Si te lo tengo dicho. Los niños pequeños no debéis ver películas de miedo.
—No es eso. Es que... No es exactamente con vampiros con lo que sueño. Es con un tipo al que conocí, un tipo muy raro. Tiene buena planta, parece un aristócrata, habla como si lo supiera todo. Como si lo hubiera vivido todo.
—Vaya, no será Monsieur le Compte de Saint-Germain.
—¿Lo cualo?
—¿No has leído el Péndulo de Foucault? Y te llamarás filólogo...
—Eh, estudio filología hispánica. Lo que un italiano escriba, me la trae al pairo. Aunque se trate del autor de Fabula In Signo.
—Fabula in ¿que?
—Pues eso, que si tú te lees un libro de Eco con nombre científico, yo me leo un libraco de Eco con nombre literario. Pero, ¿quién era el conde de Saint-Germain?
—Un tipo que aparece en varias leyendas. Parece haber vivido eternamente, como Cristopher Lambert en "Los inmortales".
—Ah, sí... He leído una de esas leyendas... "La casa de los espíritus", de Edward Bulwer-Lytton.
—En todo caso... ¿Por qué lo relacionas con los vampiros?
—No sé... Cuando lo vi por primera vez no me di cuenta... Pero ahora, cada vez que me lo imagino, no puedo sino pensar en la palidez de su rostro...
—Ay, qué chico más crédulo.
Era verdad. Eran simples tonterías. Aquella noche, dormí tranquilamente, y mis sueños sólo se poblaron de imágenes de Marta.
© 2004 José G. Moya Yangüela. You can make copies of this post for personal use if you keep this notice intact.
20.11.04
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

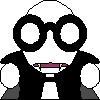
No hay comentarios:
Publicar un comentario